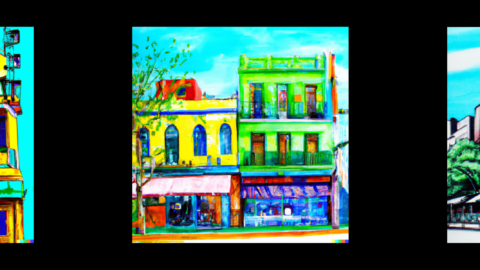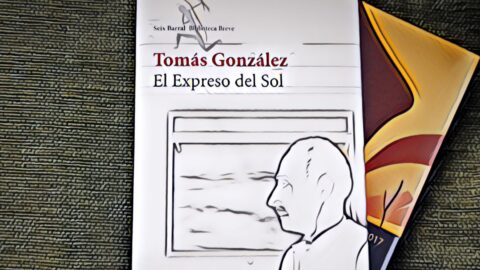«Llegué al apartamento un día de enero, el plan era estudiar en la universidad cercana, pasar un buen tiempo y asegurarme un mejor futuro. La primera parte se cumplió a cabalidad, la segunda con altibajos y la tercera siempre será una quimera. El conjunto residencial era una edificación que sufría de lo mismo que sufre mucha gente, se ve más viejo de lo que realmente es. La etapa en la que viví fue construida en 1992, el mismo año en el que me hice amigo de un gato negro en el colegio y me enamoré por tercera vez en mi vida (de una niña, no del gato, aunque el gato era más interesante que la niña de cuarto primaria de la que me enamoré). Llegué un día de enero con 12 cajas llenas de pasado y con todo el ánimo del mundo a empezar una nueva temporada de la vida.
Con el paso de los días y la lluvia, la ciudad se tornó fría y algo gris, pero no el gris que se asocia con la depresión sino uno dos tonos más abajo. Mis compañeros de piso se tornaron hostiles en principio y los días transcurrían en un abrir y cerrar de puertas. Mientras esperaba a que iniciaran las clases en la universidad, tomé por costumbre sentarme en el sofá-cama que estaba de espaldas al ventanal de la sala. Pasaba largos ratos husmeando por la ventana, viendo cómo la vida de mis vecinos transcurría en pasos torpes y agitados a causa del espanto que parecen tener muchos por la lluvia.
A la semana de haberme instalado en el apartamento, la relación con mis compañeros de piso estaba en mejores condiciones. Ya tenía claras las rutas de acceso (o huida) de mi nuevo barrio y saludaba a las mujeres de la tienda como si las conociera de toda la vida. Fue entonces cuando conocí a Max. Se subió conmigo al ascensor y desde el primer momento quiso ser mi amigo y yo supe que quería ser su amigo también. Tenía el pelo largo y brillante, daban ganas de echarse a dormir sobre su melena y acariciarlo por todas partes. Nuestro primer encuentro fue tan feliz que el pobre Max lloraba de alegría.

No intento hacer parecer importante algo cotidiano como porque sí. La verdad es que no soy muy amigo de los perros, pero con Max todo fue diferente, creo que ese perro me entendía como esos caballos que se hacen amigos de los niños autistas. Desde el primer día hasta el último que lo vi (cuando yo fui el que lloró), Max se alegraba de verme, batía la cola emocionado, con tanta fuerza que lograba hacerme moretones en las canillas. Era, en verdad, un perro extraordinario.
En ese enero remoto, cuando conocí a Max, era un Golden Retriever de apenas seis meses de nacido y ya era grande. Ahora tiene casi cuatro años de edad y se para con garbo, altivo, conserva una flamante melena bien cuidada y sigue siendo un perro noble o quizás tonto. Lo considero mi amigo.
A Max lo pasean tres personas diferentes: una señora tímida pero buena gente, un mozalbete con pinta de no quererlo mucho y una chica joven que parece creer que le quiero robar a Max. Podría hacerlo, creo que Max sería más feliz conmigo, juntos los dos corriendo por ahí sin más vestimentas que las de nacimiento, en medio de un mundo de ultracapitalismo y desempleo, haciéndonos viejos jugando con una pelota. Max y yo, yo y Max, apoyados los dos en el lomo del sofá-cama, viendo la vida pasar por la ventana.
Este apartado solo quería darle un espacio importante a Max, el mejor de mis vecinos, al que no le conocí una cara larga y el único al que conocí por nombre. Hasta el día de hoy no tengo ni la más remota idea sobre cómo pueden llamarse los que lo pasean, o cualquier otro de mis vecinos. Soy un hombre que no ama a los perros ni a los seres humanos, no obstante, Max me hizo sentir más compasión por mis congéneres y por mí. Ese perro me hizo reflexionar y entender todavía mejor nuestra inevitable soledad.»