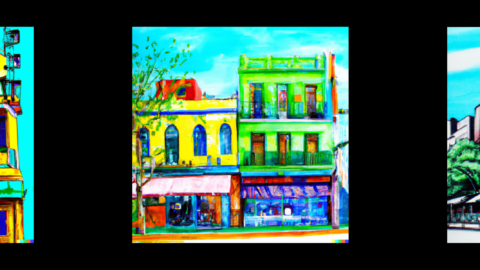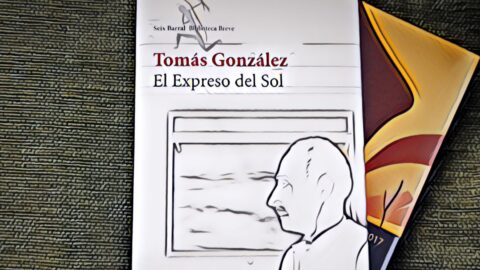Parece que te odia y no sabes por qué. La primera vez que la viste era de noche. Llegaste a las bancas del conjunto donde te sentabas a fumar y ver los aviones en el cielo azul petróleo. Siempre estabas ahí solo, entre el humo de cigarrillo y el rumor de las nubes de lluvia dispuestas a inundar la ciudad. Ese día fue diferente. Llegaste al lugar y ahí estaba ella, sentada con la mirada perdida, fumando Belmont y llevando el ritmo de la música de su celular con la punta del zapato que subía y bajaba del piso. No supiste hacer otra cosa distinta a dar media vuelta e irte a la cama sin fumar.
Los días que siguieron no dejaste de encontrártela una sola vez. Pero ya no era una cosa del sitio destinado a sentarse para fumar, donde aprendiste a compartir el espacio sin cruzar una sola palabra con ella. No. Ahora estaba en todas partes, en el ascensor, en el corredor, en la portería de entrada, en la tienda, y una vez en la Panamericana de Galerías. Coincidencias, dice la gente, pero tú sabías bien que cuando una paloma caga en el hombro de un peatón, lo hace con toda la intención del mundo y acaso como una venganza pendiente. El único lugar que la vecina no ocupaba era el de tus sueños y allí podías descansar a gusto de su presencia.
Y después vino la sincronicidad. Para un hombre solo, sus rituales son la única tabla de salvamento en un océano de incertidumbre, te decías para asegurarte de la normalidad de los mismos. Café negro en la madrugada y té por las tardes, salir a caminar por el parque, sentarse en la misma silla del autobús, frecuentar los mismos sitios para tomar la misma cerveza, son cosas que le dan sentido al mundo y mantienen un ancla en la cordura, y no te gustaba pensar en estar lejos de ella. Pero la vecina comenzó a romper todo. Cada vez que te asomabas a la ventana, ahí estaba, fumando en otro sitio distinto al tuyo, escuchando música, metida en su pequeño mundo en el que sabías que no existía nadie, mucho menos tú. Sin importar la hora a la que te asomaras, ahí estaba sentada o era el instante previo a que apareciera en el escenario teatral de tu ventana. No fallaba una sola vez. Tuviste que aceptarla como parte de tus rituales.
La chica no era particularmente bella ni particularmente algo, pensaste desde el principio. Una primera lectura hablaba de una mujer entre los 22 y los 26 (quizás más joven pero es difícil acertarle a la edad de un fumador); estudiante de artes o ciencias sociales; bicicleta; fumadora; escucha música con audífonos y mira mal a la humanidad. Descubriste al instante que lo que te atraía era esa misantropía que podían compartir. No era de una belleza particular, ni parecía diferente a la mayoría de las de su edad, pero estaba loca y eso bastaba. «Se desea lo que se ve todos los días», retumbó en tu cabeza la frase del Dr. Lecter. Así comenzó tu fijación por la vecina.