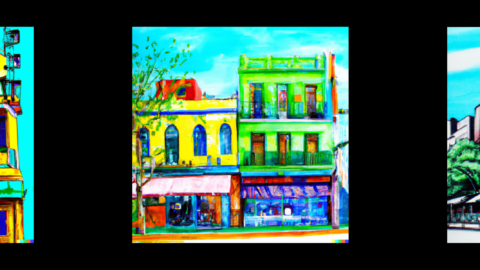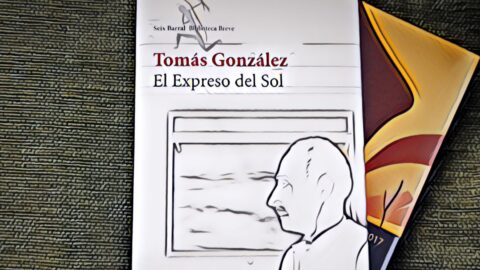El vecino se llamaba Angelo, Matías, Luca, Giancarlo, o alguno de esos nombres que utilizan los bogotanos para sentirse más progresistas que sus padres. (Aparecerán Gastones un día y sabremos que la verdad es que querían parecer más argentinos). Y efectivamente el vecino era un niño gordo al que los cachetes le tapaban los ojos cuando sonreía detrás de unas gafas enormes, mal escogidas para su edad.
Todas las noches, el gordito bajaba y armaba la mesa de ping pong, un aglomerado de madera carcomido por la humedad en las esquinas. Con mucha maña ponía una malla vieja a través del centro de la mesa. Bien templada, terminaba de asegurarla con dos kilométricos en cada extremo. Y jugaba. A veces con un vecino de su edad, a veces con un pariente suyo, un hermano mayor o tal vez un primo que vivía en su apartamento.
A esa misma hora, bajaba el profesor universitario a tomarse un café negro en el centro del cojunto y fumar Belmonts. Cuando el profesor estaba de ánimo para fumar marihuana y no era día de la custodia temporal de su hija de dos años, salía por la portería y se iba caminando hasta el parque detrás del conjunto residencial, dejando a su paso el olor de la hierba: una estela de hojarasca y soledad.
Otros vecinos, sacaban a sus perros a orinar en los jardines interiores del conjunto, a dejarlos juguetear con otros perros y correr como lo hacen los perros, con la lengua fuera y todos los músculos atentos. Otros vecinos se sentaban por ahí a discutir por teléfono las cosas que eran demasiado privadas para ser discutidas dentro de sus apartamentos, pero que no tenían problema en dejar saber al resto de la humanidad. Otros, se sentaban en parejas a fumar y despotricar de sus días de oficina, pendientes de criticar a todos los que entraran o salieran a esa hora por el acceso a la portería. Otra, una sola, era la chica de los audífonos, tenía la marca de la locura en su cara y fumaba mientras planeaba alguna forma de prenderle fuego a las 7 torres del conjunto residencial.
En ese ambiente, el gordito jugaba todas las noches al ping pong. Sin meterse con nadie, sin hacer daño a nadie, salvo en las escasas ocasiones en las que una pelota salía fuera de su espacio de juego e interrumpía el espacio de alguno de sus vecinos. Y fue alguno de esos vecinos el que pasó una queja a la administración del conjunto para que prohibieran el juego de ping pong en las zonas comunes, incluso en los días de lluvia.
Nunca más volvimos a ver al gordito ni a sus compañeros de juego ni a la mesa maltratada por la humedad. El resto de la vida vecinal continuó como venía, ahora sin el repiqueteo del juego de ping pong. Fue cuando decidí dejar de fumar y comencé a odiar al administrador y a su junta directiva corrupta.