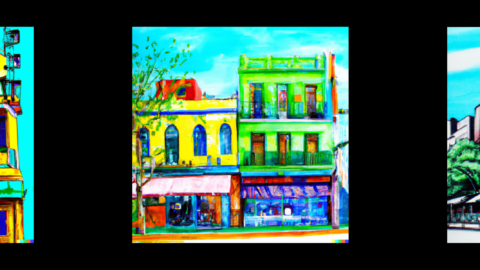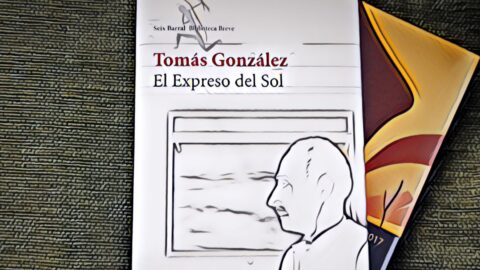Un día deambulaba por un centro comercial. El lugar más apropiado para pasar la depresión: hay jabón en los baños y papel higiénico, comida, escaleras que hacen el ejercicio por ti, y puedes ver a un sinnúmero de gente de todos los colores y edades; habitantes de cualquier planeta incluyendo éste. Hubo un momento del tiempo contemporáneo en que los centros comerciales fueron el templo del capitalismo, los derrocó cualquier cosa, pero para mí mantienen ese halo sacro de la década de los ochenta del siglo pasado.

Digo que estaba en el centro comercial tratando de olvidar. Olvidar de verdad, no el falso olvido de las intoxicaciones etílicas o las camas ajenas. Un olvido definitivo y completo. En esa caminata de olvido, esquivando ancianos en el corredor, intentando subir a un ascensor, preguntando precios de cosas que nunca iba a comprar, me dieron ganas de un postre y un café negro. “¿Por qué no?, si ya todo está perdido”, pensé.
Así conocí a Liliana.
Liliana tenía unos 34 años mal vividos, de modo que parecían 42. Una sonrisa amplia de dientes irregulares y un incisivo desportillado. La camisa algo ajustada y las manos un poco regordetas. Los ojos de Liliana eran, grandes, marrones, con toda su historia escrita, sin censura, en el iris. Bonitos ojos a pesar de la pestañina grumosa que intentaba afearlos.
En el restaurante vendían sólo dos tipos de waffle, una maravilla belga que llegó a este país, cuenta la leyenda, por una anciana misteriosa que le heredó a una repostera su receta para hacer waffles y crepes. Una de esas ancianas místicas, que bien pudo ser El Diablo o La Muerte. Las dos recetas consisten en un waffle de 1,5cm de espesor y 16cm de diámetro. El primero, va cubierto de nutella, crema de chantilly y una bola de helado de vainilla rematada con un triángulo pequeño de chocolate negro. El segundo cambia la nutella por una salsa de frutos rojos: mora, frambuesa, fresa y agraz. Absolutamente deliciosos.
Ese día, Liliana me llevó la carta y dijo algo acerca de mí y un par de frases de cajón sobre la vida y el futuro y que todo iba a estar bien. Me cayó bien, no por lo que decía, por menos me he reído en la cara de religiosos o psicólogos, sino la forma en la que lo decía: sin arrogancia ni cerebro lavado, con inocencia pura y quizás optimismo sincero y no de ese aprendido de la televisión. Liliana se quedó escuchándome discutir con la carta en voz alta, de la misma forma en la que muchos de mis profesores me vieron discutir con mis exámenes a lo largo de mi vida. Liliana sólo se reía. Hasta que llegué a los waffles.
«¿Por qué no tienen uno que traiga ambas cosas?». No esperaba respuesta, como buen cobarde. Pero Liliana respondió y dijo «Yo creo que se le puede hacer». Y los dos nos correspondimos con sonrisas. Trajo el waffle y lo disfruté, con una taza de tinto, cucharada a cucharada, entremezclando el waffle caliente con las salsas, el chantilly y el helado. Maridando el postre con el amargo del café de las montañas colombianas. Olvidando a cada bocado mis problemas, mis decepciones, mi espíritu pisoteado por esto o aquello, esta o aquella. Y fue delicioso, digno de un orgasmo gastronómico.

Pagué y me fui. Y Liliana no lo supo, pero me hizo feliz, sin ponernos dramáticos y decir que probablemente salvó mi vida. Desde entonces he intentado que la hazaña se repita, pero es muy difícil hacerle entender a las trabajadoras de las diferentes sucursales del restaurante que es posible mezclar dos cosas sobre un waffle. Mi pregunta por ello suscita en ocasiones intensos debates de las empleadas que por lo general concluyen en una negativa dolorosa. Pero, como en todo, hay que continuar.
Y a veces logro vencer al sistema y a veces puedo volver a ser feliz.